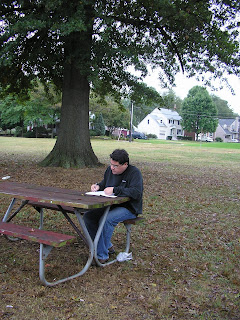En cuanto a la crítica propiamente dicha, espero que los filósofos comprenderán lo que voy a decir: para ser justos, es decir, para tener su razón de ser, la crítica debe ser parcial, apasionada, política; es decir, debe ser un punto de vista exclusivo,
pero un punto de vista que abra el máximo de horizontes.
Charles Baudelaire
Es indudable que cada época genera sus propios sujetos, voces, problemáticas, preguntas y respuestas. En un país como el Perú, es más que evidente una historia signada por la violencia de diverso cuño. Hubo violencia social y política antes de las guerras de la Conquista occidental, así como durante este período y el subsiguiente de la Colonia y, por supuesto, durante la llamada Emancipación (que fue sobre todo de tipo político, ya que se pasó a depender económicamente de otros Imperios europeos), y cómo no a lo largo de los diversos regímenes durante la República, hasta hoy.
Hoy, con un Estado peruano que según se dice tiene las arcas llenas, pero cuya mayoritaria base social es de masas empobrecidas que oscilan entre la miseria absoluta y los subempleos informales, precarios. Hoy, gobierna otra vez un presidente y un partido que en la segunda mitad de los años 80, y como nos consta a varios de quienes asistimos a este I Congreso Internacional de Poesía Peruana, en Madrid, propició una de las crisis más agudas y generalizadas que se recuerde del siglo XX en nuestro país. Ello tuvo como correlato una insurgencia armada (la del Partido Comunista del Perú “Sendero Luminoso”) cuyo carácter político y dimensión social sorprendió a no pocos peruanos de aquellos años. Esta historia más reciente de la violencia política en el Perú contemporáneo cobró mayores tintes dramáticos por la represión indiscriminada desde el Estado, la misma que se profundizó durante los años 90 en medio de unos niveles de degradación moral ya por todos conocidos.
Entre este amplio, largo y complejo proceso de siglos, el magma de la creación poética no ha cesado, y de algún modo u otro, diversos autores han sabido partir de esta realidad y esta historia para transmutarla en poesía, plasmándola en cantos, himnos, mitos o también poemas y literatura escrita, como se suele entender a “la literatura”, de modo restringido, identificándola con los libros y autores personalizados. Pero la literatura peruana, como bien acotó el recordado Antonio Cornejo Polar –siguiendo en buena medida la senda de uno de los primeros sistematizadores de nuestra historia (no sólo) literaria: José Carlos Mariátegui-, es una totalidad múltiple y contradictoria, sin un carácter orgánicamente nacional. El magisterio de Mariátegui ha sido decisivo en los estudiosos de nuestros procesos culturales y sociales, pero también para los propios creadores y artistas empezando por esa pléyade de poetas coetáneos del Amauta entre quienes destaca con luz propia César Vallejo, alguien tan esencial como hombre y poeta en la historia española y europea de principios del siglo XX. En su sétimo ensayo, Mariátegui señaló algunas características centrales de nuestra literatura, que luego aprovecharon otros intelectuales como Cornejo Polar para precisar que en el Perú conviven diversos “sistemas literarios”, cada uno con diferentes cursos, representantes, objetivos y tradiciones.
Por otro lado, si se revisa los trabajos más serios de crítica literaria en nuestro país, correspondientes a las últimas dos o tres décadas, estos alcances teóricos y metodológicos son varias veces utilizados y citados. En la base de todo ello, se reconoce la praxis crítica desde una metodología interdisciplinaria que integra los aportes desde las Ciencias Sociales, la historiografía literaria y otras disciplinas humanistas, integrando también la perspectiva crítica marxista y su activa fe en la transformación de la realidad en abierto diálogo con otras líneas de análisis y acción contemporáneas.
He querido empezar así esta suerte de ponencia y testimonio personal, porque aunque considero que toda labor crítica, y más aun en torno al arte y la literatura, debe hacerse desde la sensibilidad a flor de piel, ello no significa descuidar la propia formación metodológica, política y teórica. La crítica literaria procura revelar asuntos de esa tecnología que es el lenguaje humano, en la parcela de la fantasía y creatividad verbales; pero nada atrapará el profundo sentido de las obras si se descuida la sensibilidad. Creo que ello es parte del magisterio de los autores que he mencionado, y podría citar varios más pero no es imprescindible.
El presente coloquio se centra en los últimos 26 años de “poesía peruana”, según dice el título del congreso que nos convoca en la patria de una de nuestras lenguas maternas. Tan sólo la pregunta de ¿qué se debe o puede entender por “literatura peruana”? nos tomaría, si somos rigurosos, muchas horas y días de exposiciones y debates. No es mi propósito impulsar semejante hazaña, pero confieso que no puedo partir de una posición neutral pues yo mismo he compartido, hasta hoy, vida y obra con varios de quienes publicaron sus primeros libros durante los años 80 y 90. En todos estos años (a veces añicos) que incluyen la formación universitaria, trabajos y empresas comunes, cada quien ha ido decantando una manera de ser y situarse en el universo de la creación y la crítica. Todo ha sido inevitablemente cargado de pasión y no pocas veces de radicalidad en un medio como el Perú, que como dije porta una historia de violencia en sus diferentes formas y manifestaciones.
Uno de los mayores retos que debe afrontar alguien que se decida a emprender la crítica literaria entre nosotros es, como queda dicho, la multiplicidad de nuestra literatura, sus diversas tradiciones y sistemas verbales. Esa literatura peruana y aun latinoamericana que ha sido nombrada de diversos modos por conocidos autores: “heterogénea”, por Cornejo Polar; “transcultural”, según Ángel Rama; “diglósica”, por Enrique Ballón; “alternativa”, por Martin Lienhard, o “híbrida”, según García Canclini. Con lo cual se remite a una multiplicidad contradictoria de voces y poéticas que son un amplio torrente de aguas encontradas en territorios nacionales o regionales, donde diversos “flujos” de diversas canteras literarias e históricas contienden por la hegemonía, enriqueciendo a la vez que complejizando el ámbito de lo que se llama “literatura latinoamericana”, y más específicamente “literatura peruana”. Así que quien se aproxime a este cuerpo en movimiento deberá sobre todo tomar conciencia de su peculiar realidad contradictoria, y premunirse de las experiencias y conocimientos necesarios para rendir cuenta del verdadero carácter del sector o ámbitos de la literatura que haya decidido penetrar.
En este sentido, uno de los trabajos de investigación más ambiciosos hasta hoy es el libro Poéticas del flujo/ migración y violencia verbales en el Perú de los 80 (Lima, 2002), de José Antonio Mazzotti. En medio de las ideas, posiciones y polémicas expuestas en este volumen, y con las que se puede o no estar siempre de acuerdo, se plantea una estructura y metodología de análisis que bien refleja las búsquedas comunes a otros autores coetáneos del propio Mazzotti, entre quienes nos contamos varios de los aquí presentes. Quiero destacar el primer capítulo, dedicado a la poesía quechua, y todo lo que allí se sintetiza y abre para aprehender el verdadero sentido y espíritu de la literatura en el Perú. Uno de los factores que potencian el desempeño crítico de este autor es su vasto conocimiento de la literatura colonial y, por ende, de las variantes en torno a esas dos patrias, para decirlo fácil: la andina y la occidental, que desde los tiempos del dominio español conviven y contienden en nuestra historia. Junto a ello, la familiaridad de José Antonio con las propuestas contraculturales de los años 80, así como su labor periodística en aquel período con mayor conciencia y radicalidad políticas, le ha permitido proyectar con provecho su conocimiento del pasado a nuestras obras literarias contemporáneas. Así, dedica otro capítulo a las poetas mujeres quienes conformaron un nuevo horizonte creativo a fines del siglo pasado (no sólo) en el Perú, y en especial se ocupa, además, de una línea de poesía (la del Movimiento Kloaka) cuya radicalidad anarca, de lenguaje fragmentado, al ritmo de un país cada vez más roto y desgarrado, fue mal recibida por el sector academicista de la escena cultural y periodística en el país. Con el paso del tiempo y de las aguas, no siempre cristalinas, dicha línea ha sido reconocida en su pertinencia como cáustica expresión del verdadero Perú (oficial), y dos de sus exponentes más conspicuos participan en este Congreso: Domingo de Ramos y Róger Santiváñez[1]. Este volumen de Flujos, dicho no tan de paso, muestra además variados referentes bibliográficos que testimonian el manejo de un amplio espectro teórico, crítico, historiográfico, así como de la misma obra de varios poetas del Perú y otras latitudes, lo cual muestra el sentido interdisciplinario y universal que también anima la labor crítica y creativa de otros nuevos autores en los últimos años.
Esto mismo marca una diferencia sustancial con la promoción de los años 70, cuyos miembros, especialmente aquéllos del sector más provocador y radicalizado en los inicios de dicha década (me refiero al Movimiento Hora Zero), carecieron de una formación universitaria, lo cual puede explicar en parte sus pocos aportes teóricos o críticos sobre la literatura. A menos que consideremos que la propia praxis literaria, y la dinámica de la agitación y propaganda mediante manifiestos, poemas y recitales colectivos haya sido una manera particular de exponer planteamientos desde y acerca del lenguaje de la poesía. Por eso, no llama la atención que dos de los ensayos más lúcidos y documentados sobre Hora Zero correspondan a quienes hoy comparten esta mesa conmigo: Paolo de Lima y Luis Fernando Chueca. Ambos trabajos fueron publicados, respectivamente, en los números 3 y 4 de la revista Intermezzo Tropical que desde este año nosotros coeditamos junto a la poeta Victoria Guerrero (también presente aquí mediante la ponencia que ha enviado por correo electrónico). Sin embargo, como es fácil apreciar –espero- estos dos autores no son cronológicamente “del 70” sino más bien “del 90”.
Por cierto, de Lima y, más recientemente, Chueca son exponentes de una línea de crítica que incide en la interacción entre violencia política y la poesía actual, en el Perú. Al respecto, hay varios otros autores indagando en esta temática, como la mencionada Victoria Guerrero, Juan Zevallos Aguilar, José Antonio Mazzotti y yo mismo, con diversas búsquedas y resultados (Ver Bibliografía).
En los últimos años, se trata ya de una ola por ocuparse de estos asuntos (incluso en otras artes y textos literarios), por lo que llamo la atención sobre que toda investigación o antología se realiza desde alguna u otra posición determinada, que puede ir desde la domesticación de experiencias creativas inicialmente demoledoras del orden establecido, hasta otra actitud que promueva los flancos y aspectos renovadores de los autores y obras elegidos. En este sentido, una tarea pendiente es el trabajo con un corpus paralelo al del canon culto de la poesía peruana: la poesía de Edith Lagos y Jovaldo, miembros de Sendero Luminoso, o las canciones, teatro, himnos e incluso testimonios de esta organización, y de sus prisioneros políticos en las cárceles[2], son muestra de una poesía nada convencional, militante y partidaria que representa todo un reto para la crítica interesada en los trasvases entre el ámbito político y el específicamente literario-cultural.
Así pues, en la aventura de la crítica literaria más reciente, ya existe un corpus crítico (que no siempre es igual a un corpus christi) por lo demás en aumento, así como una promoción de escritores que van afinando sus sensibilidades y herramientas intelectuales para dar cuenta de los retos que plantean la poesía y la realidad peruanas. Esta historia data, en verdad, desde fines de los 70. Agotado ya en buena medida el inicial impulso reformista, de corte populista-burgués, de la dictadura militar presidida por el General Juan Velasco, otros sectores de poetas y artistas iniciaron un camino diferente al de Hora Zero y sus actitudes parricidas. Me refiero al grupo La Sagrada Familia, por ejemplo, y a otros escritores que rescataron la tradición poética peruana buscando, no sin fisuras y contradicciones, otras alternativas más individuales desde el lenguaje. Todo ello, durante un curso político que ya se enrumbaba hacia la ola neoliberal de los años 80 y sobre todo los 90.
Como bien se apunta en el amplio e incitante trabajo de Carlos López Degregori (quien también participó del mencionado grupo La Sagrada Familia), “Antes del fin/ Un acercamiento a la poesía peruana 1975-1994”, lo anterior desembocaría, a inicios de los 80, en la fundación de uno de los últimos grupos de literatura que merecen este nombre en el Perú, de actitud epatante: el mencionado Movimiento Kloaka. Pero este curso de transición entre dos décadas, en más de un sentido cualitativa y radicalmente diferentes, evidenció aun mejor sus características en la caliente polémica que sostuvieron Mario Montalbetti, Róger Santiváñez (Kloaka), Enrique Verástegui (Hora Zero) y Oscar Malca (Ómnibus), en 1983, en la revista de creación y crítica Hueso Húmero.
Otra propuesta temprana sobre la nueva poesía peruana de los años 80 apareció también en esta publicación, pero de la mano de Mirko Lauer, un escritor de la promoción del 60 por lo general atento a los vaivenes vanguardistas o protovanguardistas del arte y la literatura (no sólo) en el Perú.
Algo importante en los trabajos que voy citando es que lo nuevo se ha percibido al interior de una tradición poética que ya tiene varios representantes y obras de innegable perdurabilidad, y que por razones de marketing su viaje hacia otras latitudes aún tarda. Los merecidos homenajes a Carlos Germán Belli, y al apreciado amigo y poeta Pablo Guevara, son apenas una muestra de lo que falta hacer para que las cimas de la poesía peruana alcancen mayores ojos y oídos en el concierto internacional.
Asimismo, en los trabajos que comento y, en general, en los que revisé días anteriores, es recurrente la crítica que hacen sus autores acerca de la escasa, cuando no pobre, masa crítica para la mejor comprensión de los nuevos lenguajes y procesos poéticos. Aunque ello ha ido cambiando, para ser justos, sobre todo hacia fines de la década anterior. Otro de los hechos saltantes de estas últimas dos décadas es que la mayoría de la crítica literaria la han hecho los propios autores, los propios poetas[3]. Una de las tempranas muestras de este aserto fue el libro, ahora inhallable, que en su momento provocó agudo escozor en quienes se sintieron excluidos (algo que no cesa incluso hoy: escritores que denigran estudios, antologías y a sus autores por sectarios o incapaces, pero trasluciendo un reprimido deseo ser parte de dichas obras). Me refiero a la selección de poesía peruana La Última Cena (Lima, 1987), con doce jóvenes poetas de los años 80. La historia en torno a esta selección (no se presentó como antología) es larga y rica en anécdotas, pero ello le dio una celebridad que no exagero si afirmo que todavía conserva; quizá también por las voces allí representadas, y por el prólogo firmado crípticamente por AACC, donde se plasmó uno de los primeros alcances sobre la nueva poesía en el Perú. Por lo demás, si la promoción del 60 tuvo en el crítico Leonidas Cevallos al autor de la mítica antología Los nuevos, y los del 70 tuvieron en el crítico de moda, José Miguel Oviedo, al autor de la antología Estos 13 (número pagano), los años 80, en consonancia quizás con el desencanto de muchos jóvenes sobre la cuestionada praxis política de sus mayores, tuvieron en sus novísimos poetas a los propios hacedores de esta selección y del mentado estudio introductorio[4].
Saltando algunos años, nos topamos con la trunca polémica que sostuvieron Rodrigo Quijano y Peter Elmore en Hueso Húmero, en los dos números de diciembre de 1999 y julio del 2000, respectivamente. En ella, los argumentos del primero quedan más en la memoria porque, aunque con un tono objetivo y desapasionado, se sitúa dentro de los lineamientos ya expuestos respecto de la nueva crítica de la poesía peruana, y plantea una tesis cáustica: que las humanidades y la “ciudad letrada” (parafraseando a Ángel Rama) se repliegan, desde los años 60, ante el avance de la cultura oral y visual de los medios de comunicación. Quijano ubica lo anterior en relación con la migración masiva desde las provincias andinas hacia algunas urbes del Perú.
Otro texto central es “Consagración de lo diverso. Una lectura de la poesía peruana de los noventa” (Lima, 2001), del poeta Luis Fernando Chueca, quien por razones que él sabrá explicar mejor que yo incursionó en el ensayo, dando a luz este aporte para la comprensión del último tramo de nuestra poesía culta escrita en castellano. No abriré aquí las páginas de este amplio y documentado trabajo, lleno de ideas sugerentes, pero remarco que al igual que en otros textos comentados ni la crítica literaria ni la poesía se aprecian al margen de los procesos sociales en el Perú y el mundo. Este trabajo de Chueca es un verdadero mapa respecto de las poéticas de los 90, y donde, con honestidad a imitar, confiesa su limitación (compartida, de seguro, por todos nosotros) de basarse sobre todo en lo que más conoce: Lima contemporánea. Sin embargo, declara su fe en que el vasto corpus de lo leído le permita acertar en sus apreciaciones, algo de lo que no cabe duda, a pesar de cierta generosidad cuando caracteriza las zonas y obras que delinea.
En el libro de factura colectiva, En la comarca oscura. Lima en la poesía peruana 1950-2000 (Lima, Universidad de Lima, 2006), destacan los ensayos del propio Luis Chueca sobre la obra de Domingo de Ramos, y el de Carlos López sobre Róger Santiváñez. Se trata de artículos que establecen vasos comunicantes con otras aproximaciones críticas en torno a estas poéticas, respectivamente fragmentada y esquizoide, de los últimos años en nuestra poesía[5]. Asimismo, en este libro, López Degregori publica uno de los pocos trabajos críticos serios sobre la poesía de Monserrat Álvarez, una de las voces y gritos más representativos de la promoción 90, en el cual se evita la complacencia con la escritura de esta autora (y que no pocas veces acompañó las reseñas de su libro Zona Dark). Allí anota un rasgo central, compartido por otros autores del periodo, en esta poética: el escepticismo militante ante posibles transformaciones sociales, o en todo caso la apuesta por una violencia (verbal) irracional, anarca, sin mayores certezas, dentro de una “Babel postmoderna”[6] como dice López Degregori.
El último trabajo que deseo mencionar es “Literaturas periféricas y crítica literaria en el Perú”, del ensayista y catedrático puneño Dorián Espezúa, publicado en la revista Ajos y Zafiros (2002), la cual posee una tendencia poco confrontacional aunque cuenta también con una ganada presencia en el ámbito cultural peruano. Mucho se dice en este ambicioso trabajo de Espezúa, pero ya su título nos orienta de qué trata y qué reclama en los estudios críticos actuales: mayor amplitud y sensibilidad hacia esas otras literaturas peruanas. Al mismo tiempo, se remonta hasta la fundación de los estudios críticos de literatura en nuestro país, con la mención de Riva Agüero, Luis Alberto Sánchez y Mariátegui, pasando revisión a diversas promociones de escritores posteriores que han seguido y desarrollado, desde diferentes perspectivas, las líneas matrices marcadas por dichos fundadores a comienzos del siglo XX. Al saludar el balance ofrecido por el artículo “El Perú crítico: utopía y realidad” hecho por Jesús Días, Camilo Fernández Cozman, Carlos García Bedoya y Miguel Ángel Huamán (publicado en la revista que fundó Antonio Cornejo Polar, la Revista de Crítica Literaria Latinoamericana), Espezúa resalta algunos cuestionamientos que espero haber rebatido, al menos en parte, en mi intervención. Cito:
allí se señalan las carencias y deficiencias [que debió superar la crítica peruana para no convertirse en una crítica mediocre] como son: la escasez de ediciones críticas confiables, falta de estudios monográficos sobre textos canónicos, debilidad en el trabajo filológico, miopía en la institucionalidad literaria reducida a espacios mínimos de trabajo intelectual cuyos integrantes trabajan de manera aislada, derrochando tiempo y esfuerzos que bien pueden ser colectivos, la escasez de conceptos e ideas teóricas que nos permitan avanzar en la transformación y constitución de nuestra nacionalidad y que den cuenta de nuestra pluralidad discursiva, y la necesidad de la crítica literaria de integrar a las disciplinas sociales para dar cuenta de las prácticas discursivas pertenecientes a otros sistemas literarios difíciles de penetrar desde un centro y una academia metropolitana, centralista y segregacionista” (103).
En este marco, se entiende su desconfianza hacia los estudios culturales, tan en boga en la academia norteamericana, siguiendo la línea de los aportes de Fredric Jameson como su volumen Estudios Culturales. Reflexiones sobre el multiculturalismo, escrito en colaboración con Salvoj Zizek. El muy útil artículo de Espezúa adolece, sin embargo, de cierto populismo cuando demanda, por ejemplo, que la crítica literaria peruana debe hacerse desde el Perú. No creo que necesariamente estar físicamente en un territorio propicie una identificación o claridad con su propia realidad. Pensar así es algo mecánico. Asimismo, yerra cuando critica a ciertos intelectuales por su extracción de clase alta o media-alta, cuando es la posición de clase lo que en última instancia determina la opción elitista o democrática de cualquier sujeto, intelectual o no. En este sentido, sus argumentos recuerdan a veces esa polémica entre “andinos” y “criollos” que aquí tuvo lugar en el pasado encuentro de narradores peruanos (y que al parecer aún provoca urticaria en algunos de sus presuntos implicados). Quizá el punto mas flojo aparece hacia el final de este trabajo, cuando luego de una encendida y en general justa demanda por una crítica literaria no cerrada en sí misma, a favor de otra que salga del gabinete e interactúe con la realidad concreta, aboga Espezúa por una “tolerancia” entre los diferentes sistemas literarios; con lo cual, cabe entender, entre diferentes tradiciones culturales, diferentes clases sociales, diferentes posiciones. No lo veo así. Tolerar al otro suele ser una máscara populista para la pasividad, cuando no para la conciliación, ante la misma segregación que se dice combatir.
Al respecto son útiles para nosotros unas palabras de Bertolt Brecht:
Los fascistas, viejos embadurnadores de paredes ellos, tienen la costumbre de pintar al diablo en la pared que pudiera resultarle perniciosa. Pues bien, puesto que resulta bueno serles pernicioso, pienso yo que deberíamos ser justamente ese diablo (...). Muchos miramos a la pared y descubrimos la imagen de la bestia inteligente y decimos: Claro, es la inteligencia lo que no quieren, y con razón; es la inteligencia lo que debe movilizarse contra ellos. (...) Pero ¿cree alguien que puede uno combatir la barbarie haciéndose el inofensivo? Esto equivaldría a atajar el golpe de una espada con la arteria. Hemos de aprender a hacernos la idea de que la bondad también hiere. Hiere al salvajismo. La escoria comete asesinatos, pero sólo se la puede inducir a abandonar el mundo con el asesinato. (...) ¿Cómo podemos los escritores escribir mortalmente? Sabemos que alrededor de los estados fascistas se levanta un muro enorme y sólido, hecho de charlatanería, de mamarrachadas, de filosofía estadiza, detrás del cual se hacen los negocios. Este muro gaseoso es un prodigio de la técnica del enmascaramiento con nubes de gas. Muchos de los nuestros están actualmente ocupados en comprobar el carácter gaseoso, la inconsistencia, etcétera, de este muro. Me temo que esto no tiene nada de mortal. Sería un golpe mortal suministrar información sobre los asuntos que se perpetran detrás. Esto requiere algo más de trabajo y de estudio, cae fuera de nuestro dominio, no entendemos mucho de ello, es algo práctico, pero mortal. (1934-1938, “Arte y Política”, en El compromiso en literatura y arte: 178-179).
Creo que esta larga cita nos exime de mayores comentarios. Hay muchas cosas que se quedan por decir, pero ya el tiempo ha corrido y no quiero que me corten la cabeza. Excúsenme por las limitaciones inevitables, y tengamos en cuenta que una autocrítica sincera y radical en cada uno de nosotros siempre nos posibilitará distinguir los diversos tipos de crítica y creación, así como su real densidad y carácter ideológicos desde el propio lenguaje. Para esta tarea, nada nos hace mejor que continuar nuestro diálogo fecundo como ahora mismo lo hemos venido haciendo en Madrid, en el Perú, en el mundo todo. De esta manera, laborando conjuntamente en una suerte de mancomunado taller virtual, consolidaremos y abriremos nuevos espacios. Hay que afinar nuestro instrumental quirúrgico, para abrir los hechos y su sentido en su real y profunda dimensión. Nunca snobs, ni diletantes, ni oportunistas, ni conciliadores, ni tampoco elitistas, con vocación de cófrades. Debemos ser siempre abiertos a la verdad y a los aires renovadores que existen y surgen por doquier. He ahí nuestro mayor reto, y el pasaporte seguro para la higiene espiritual, la salud intelectual y la revolución. Gracias.
Lima, noviembre de 2006
Última revisión: Madrid, febrero de 2007
[1] Acerca del retorno al régimen constitucional, en el Perú de los 80, su (anti) recepción en algún circuito urbano de jóvenes radicalizados y anarcos de clase media, y la relación de todo ello con el espectro “subte” y el grupo Kloaka, véase el libro de Juan Zevallos Aguilar citado en la bibliografía. El artículo “Digamos que el flamante tren se detuvo sin aviso” en Los largos oficios inservibles (2004), de Eduardo Chirinos, y mi texto “22 años del Movimiento Kloaka”, en la revista Ciberayllu, también dialogan con lo aquí mencionado.
[2] Algo de ello puede apreciarse en el libro La voluntad encarcelada/ Las’luminosas trincheras de combate’ de Sendero Luminoso (Lima: IEP, 2003), del historiador José Luis Rénique.
[3] Una posición más bien contraria y escéptica (a ratos desinformada) de todo ello es la de Mirko Lauer en Ajos y Zafiros 3/4 (135-136), donde también ofrece una visión sesentera de la crítica literaria y el “debate nacional” poniendo como paradigma la labor periodística de José Miguel Oviedo en aquellos años.
[4] Tan es así, que inicialmente este texto tenía un título más breve, puntual y directo: “Crítica desde la creación”, o también “Poetas y valoraciones críticas desde los 80 y 90”.
[5] Véanse, por ejemplo, mis ensayos sobre los dos poetas mencionados, en Ciberayllu. A propósito de esta revista electrónica, se trata de un apreciado espacio que desde hace diez años sostiene una amplia cobertura para la divulgación, entre otros asuntos, de no pocos trabajos y autores aquí mencionados. En esta misma línea se halla Letras.s5, una revista virtual chilena más reciente.
[6] Sobre la “postmodernidad” siempre será refrescante volver al libro de Fredric Jameson (1991).
BIBLIOGRAFÍA
Ángeles L., César. “Los años noventa y la poesía peruana”. Ciberayllu (20 de diciembre, 2000).
________________ “La poesía de Domingo de Ramos y Pastor de perros”. Ciberayllu (31 de marzo, 2001)
_________________ “Aproximación a la poesía peruana de los 80. Punto de partida: la poesía de Róger Santiváñez”. Ciberayllu (12 de agosto, 2001).
_________________ “22 años del Movimiento Kloaka”. Ciberayllu (31 de mayo, 2003).
Brecht Bertolt. El compromiso en literatura y arte. Barcelona: Edicions 62, 1984.
Chueca, Luis Fernando; Güich, José, y López Degregori, Carlos. En la comarca oscura. Lima en la poesía peruana 1950-2000. Lima: Universidad de Lima, 2006.
Chueca, Luis Fernando. “Consagración de lo diverso. Una lectura de la poesía peruana de los noventa”. Lienzo 22 (2001): 61-132.
___________________ “Alcances y límites del proyecto vanguardista de Hora Zero”. Intermezzo Tropical 4 (2006): 29-45.
De Lima, Paolo. “Violencia y ´otredad` en el Perú de los 80: de la globalización a la ´Kloaka`”. Revista de Crítica Literaria Latinoamericana 58 (2do semestre de 2003): 275-301.
_______________ “La violencia política en el Perú: globalización y poesía de los 80 en los ‘tres tristes tigres’ de la Universidad Católica”. Ciberayllu (27 de noviembre, 2005).
_______________ “La Universidad de San Marcos, la Revolución y la «involución» ideológica del Movimiento «Hora Zero». A veinticinco años de «Palabras urgentes (2)» de Juan Ramírez Ruiz”. Ciberayllu (27 de diciembre, 2005).
Espezúa, Dorián. “Literaturas periféricas y crítica literaria en el Perú”. Ajos y Zafiros 3-4 (2002): 97-115.
Elmore, Peter. “El poeta como desplazado: las palabras a la intemperie”. Hueso Húmero 36 (julio, 2000): 147-155.
Jameson, Fredric. "El posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo avanzado". Barcelona: Paidós,1991.
Lauer, Mirko. “Hacia una generación poética del ochenta”. Hueso Húmero 1 (abril-junio 1979): 69-79.
López Degregori, Carlos. “Antes del fin. Un acercamiento a la poesía peruana 1975-1994”. Humanitas 31 (julio-diciembre 1994): 15-51.
Mariátegui, José Carlos. 7 Ensayos de interpretación de la realidad peruana. Lima: Ediciones Amauta.
Mazzotti, José Antonio. Poéticas del flujo/ migración y violencia verbales en el Perú de los 80. Lima: Fondo Editorial del Congreso del Perú, 2002.
Medo, Mauricio. “El origen de lo diverso en la generación del 80”. Revista Peruana de Literatura 1 (mayo-junio 2004): 40-42.
Quijano, Rodrigo. “El poeta como desplazado: palabras, plegarias y precariedad desde los márgenes”. Hueso Húmero 35 (diciembre, 1999): 34-57.
Varios. “Sobre la poesía peruana última. Una conversación”. Hueso Húmero 17 (abril-junio 1983): 26-48.
Yauri, Marcos. “Crisis de la crítica literaria”. Kordillera 20 (2006): 3.
Zevallos, Juan. Kloaka: 20 años después. Cultura juvenil urbana de la postmodernidad periférica. Lima: Ojo de Agua, 2002.
 Julio Carmona
Julio Carmona


 “La poesía es un texto contra el mundo”, escribe Roger Santiváñez en un poema del libro Symbol, (uno de los más celebrados por la crítica); y en otro -del mismo libro- dice: “Tan sólo quería arrancarle unos bellos versos / a un destino que se negaba a pesar de su belleza”. Podemos, pues, concluir diciendo que el destino y el mundo obligan al hombre a impulsar la creación de un mundo nuevo y de un mejor destino. Esa es la impronta moral que late en la poesía de Roger Santiváñez y que transforma su dolor en amor, porque nuestro poeta sabe que los poetas así como “Los amantes no aman con pureza / aman con amor
“La poesía es un texto contra el mundo”, escribe Roger Santiváñez en un poema del libro Symbol, (uno de los más celebrados por la crítica); y en otro -del mismo libro- dice: “Tan sólo quería arrancarle unos bellos versos / a un destino que se negaba a pesar de su belleza”. Podemos, pues, concluir diciendo que el destino y el mundo obligan al hombre a impulsar la creación de un mundo nuevo y de un mejor destino. Esa es la impronta moral que late en la poesía de Roger Santiváñez y que transforma su dolor en amor, porque nuestro poeta sabe que los poetas así como “Los amantes no aman con pureza / aman con amor





 Ricardo Musse
Ricardo Musse